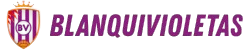Al Real Valladolid se le acaba el placebo arbitral, se le apaga la luz tras empatar y sucumbe ante un Deportivo Alavés que ‘solo’ compitió

Andaba el Real Valladolid enrabietado, considerándose agraviado por dos arbitrajes polémicos y controvertidos consecutivos. Deseoso de que le hicieran justicia, como el irrespetuoso Bonasera pidió a Don Corleone. Era tanta la avidez de vaya usted a saber el qué que se olvidó de jugar, como Santino olvidó que son solo negocios. Y contra el Deportivo Alavés, se encontró con la misma respuesta, obviando que en el Nuevo José Zorrilla no se derramó un reguero de sangre.
Bueno; a decir verdad, no fue del todo así. Algo con el balón sí negoció, supo jugar… hasta llegar a los tres cuartos de campo. Entonces se dio de bruces con hormigón armado. Fue como si jugara al escondite siguiendo la voz del escondido; caliente, frío, caliente, frío. Y al llegar al lugar último en el que debía buscar, se topó con que era el salón de Bruce Wayne en penumbra. Y allí, incapaz de encontrar el interruptor de la luz, solo escuchó un reiterado y gutural “soy Batman” a la vez que se llevaba coscorrón tras coscorrón.
Para cuando se supieron calientes, los de Miguel Ángel Portugal ya perdían. Después de una jugada por banda de Kiko Femenía y dos pobres remates, Dani Pacheco embocó y le dijo a los blanquivioletas que ellos la llevaban. Y la llevaron, y la llevaron, y la llevaron, sin éxito en su objetivo del gol, a pesar de la voluntad de Juan Villar y de Diego Rubio, los únicos activos en el frente de ataque.
El caos a través del orden lo intentó poner Álvaro Rubio. Quiso ser Joker, o hacer buena su frase, y darle la vuelta al plan del que tenía enfrente. Ya que ‘El Glorioso’ acumulaba hombres por dentro, intentó orientar al equipo hacia fuera, lanzarlo por los costados, cortados por defecto (el propio) y porque las ayudas alavesistas impidieron dos para uno, ni siquiera más de un par de claros uno contra uno por el lado de Villar. Fue Rubio el emisario persa que amenazó con oscurecer el sol; el Alavés, capaz de resistir luchando a la sombra con el rigor de la falange espartana.
Y así transcurrió la primera mitad, a media luz como el bolero. Con otro rescoldo del dieciocho; con otro de esos retazos que se prevén últimos del riojano. Bailarín de tango experimentado, intentó llevar al equipo con la misma suavidad y mimo que si sonara Gardel. Fue como intentarlo con una adolescente que solo escucha reggaeton del malo –valga la redundancia–. Torpe, el Real Valladolid confundió los pasos, atravesó los pies como si los tuviera al revés. Y aunque se quiso y se supo dominador (en verdad lo fue), no acabó de hacer daño a la defensa sólida y solidaria del Alavés.
Para cuando lo hizo, los segundos 45 minutos ya habían comenzado. El gol fue la mejor manera posible de empezar a creer, si alguno cree que antes también se quiso, más. Vino el tanto de una buena acción de Diego Rubio que culminó Juan Villar con un fuerte disparo. En un chispazo o brote de rabia, el conjunto de Portugal se reveló, aunque luego sería como el niño que no rompe un plato: al darse cuenta de lo que había hecho, se amilanó.
Lejos de ser el espaldarazo necesario para dar un golpe sobre la mesa, remontar y dejar a un lado el pagafantismo, el Pucela no se lo creyó; se amilanó sin necesidad incluso de que los vitorianos respondieran con un capón, como la madre experta en collejas y campeona de lanzamiento de zapatilla. Ni siquiera hubo un “no me no me, que te que te”. Los blanquivioletas se acobardaron solo con que el Alavés frunciera el ceño, que eso sí lo hizo.
Dicho de otro modo: los de Bordalás, para entonces ya retirado del campo por una indisposición sufrida en el descanso, volvieron a activarse por las alas, empujados por un Gaizka Toquero que es ‘the boss’ cuando de empujar a la zaga rival hacia su área se trata. Y así, con su empuje, lo profundos que eran Femenía y Pacheco y la verticalidad de cada balón, el conjunto visitante fue arrinconando a un rival incapaz.

Lo que derivó en el gol fue novedad a medias. Ya en el primer cuarto de hora de juego el Alavés se había mostrado agobiante en la presión, sin llegar a ser esto determinante. Luego sí lo fue. De repente, la intensidad se tornó en esos citados condicionantes –lo de la profundidad y ser verticales–, no solo en el juego subterráneo que precedía, y así Álvaro Rubio perdió un balón que resultó fatal, ya que costaría la postrera derrota.
Le suele pasar, que cuando quien está enfrente recuerda quién es y cómo juega al fútbol le encima. Y en ocasiones, unas cuantas, si le enciman le roban el balón. De esta manera lograron los alavesistas hacer que llegara Kiko Femenía, que lanzó un disparo seco, ajustado al palo, que supuso el uno a dos y acabó de confirmar que hoy tampoco era el día.
En la última media hora, nada hizo pensar que el Real Valladolid podía rescatar un punto. Lejos de ser reconstituyentes, los cambios fueron como ese chupito que te tomas a las cinco de la mañana en el penúltimo antro que queda abierto, después de haberte bebido en el Meri hasta los restos del estropajo. Al pésimo estado le faltó solo el etílico; en coma, y más por vergüenza torera, solo quedaba rezar para que no llegara el tercero.
No arribó, pero, siendo honestos, hubiera dado igual. Lo decente de la primera parte se marchó por el sumidero con la facilidad con la que se marcha la dignidad cuando sucede lo relatado en el párrafo anterior. Y lo peor es que esta vez no hay excusas; que la derrota acaba con la efervescencia que trajo el cambio de entrenador y desnuda una pobreza de resultados que durante la semana tuvo la persecución arbitral como taparrabos y placebo.
Mejor dicho: lo segundo peor. Realmente, lo peor es que, una semana más, hay que mirar abajo en la clasificación para encontrarse al Real Valladolid. Incluso, demasiado abajo, se podría decir.