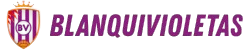Daniel Luque, coordinador en Castilla y León de esta ONG, que trabaja en la inserción de inmigrantes y refugiados en la sociedad española, explica los proyectos que llevan a cabo y la relevancia que en ellos tiene el deporte, el rey y el general
Dijo una vez Jorge Valdano del fútbol que es lo más importante de entre las cosas menos importantes de la vida. Pero como cosa importante que es, no ha de ser desdeñada. Este portal lo pone en valor día a día, en su cotidianidad, con el entorno de la provincia, principalmente. Aunque su interés es no solo referirse a lo tocante a un partido; a lo que sucede en los noventa minutos. Como hecho importante, atrapa sueños e ilusiones. Pero también encierra monstruos, ayuda a expulsar fantasmas como un despeje en el tiempo agregado o como un árbitro de rigor hace con quien se emplea con una dureza excesiva.
El fútbol no es solo el anhelo de muchos, en tanto en cuanto todos quieren ser Messi o Cristiano, o vestir la remera de su club; de su amor. Ayuda, no solo a dejar atrás las favelas y el potrero en pos de una vida más cómoda. Es, también, la igualdad representada por una pelota que antaño era de trapo y hoy es de cuero (o de sintéticos varios). Es la igualdad en sí misma. Es el abrazo de un compañero, el ser parte de un todo. El estar y sentirse integrado; protagonista también. No solo porque los millones esperan o brotan del verde pasto. También, porque el gol iguala, une, acaricia, abraza.
Accem, ONG que trabaja en la inserción de inmigrantes y refugiados en la sociedad española, no es ajeno a cuánto da el fútbol. Al contrario. Intenta valerse de la redonda para construir puentes que faciliten y mejoren la vida de aquellos que de algún modo han huido de un duro entorno. No importa no ser Messi o Cristiano. Importa ese abrazo, ese grito, y que sean de felicidad (más que nada). Que la inserción sea real y efectiva, a través o no del balón. Charlamos con Daniel Luque, coordinador en Castilla y León de dicho ente, sobre fútbol… y sobre otras cosas más importantes.

de Accem en Castilla y León
Foto: Jesús A. Zalama
¿Qué es Accem?
Es una entidad de implantación estatal que lleva trabajando más de veinticinco años con colectivos en exclusión, en general, y con solicitantes de asilo y refugio. En Castilla y León está en León, Burgos, Salamanca, Ávila y Valladolid. Desarrolla un trabajo integral a través de proyectos con el Ministerio del Interior, que es quien tiene competencias sobre los inmigrantes y refugiados y deriva a esas personas para que el trabajo de manera integral todas las áreas que competen a la inserción social.
¿En qué consiste ese proceso de inserción?
Comienza con una primera fase de alojamiento, de entre seis y doce meses; el tiempo de tramitación para la concesión del asilo o de algún tipo de protección internacional. Se trabaja en todo lo relativo a lo jurídico, lo social, lo psicológico, la formación en el idioma y habilidades básicas, con el objetivo último de hacer en posteriores fases formación prelaboral para lograr la inserción total. Dependiente del perfil, también tratamos con todo lo relativo a los menores, temas sanitarios… Lo primero que hacemos es el empadronamiento, porque si se les concede el asilo, tienen permiso de residencia y de trabajo y acceso escolar.
En la reciente llegada de un contingente de refugiados a Valladolid, ¿tuvo algo que ver el ofrecimiento de la ciudad?
En Valladolid tenemos 18 de las 72 plazas de asilo con las que contamos en Castilla y León. Tenemos personas solicitantes de diferentes partes del mundo, no solo sirias, aunque el foco mediático se ha puesto en ese primer contingente. A Valladolid han venido tres personas porque así lo estimó el Ministerio, no tuvo nada que ver con que la ciudad se ofreciera como de acogida; se decide en función de los recursos. Son tres personas eritreas, que llegan en el marco del convenio firmado por Europa para acoger a solicitantes de asilo procedentes de la entrada masiva que hubo por Italia y Grecia. Están bien, siguen aquí. Es fundamental el idioma, el refuerzo máximo en cuanto a formación y todos los temas que van paralelos, como las partes jurídica, psicológica y social.
Entendemos que la primera barrera con la que se encuentran para una inserción social efectiva es precisamente esa, la del idioma.
El idioma es fundamental. Algunos solicitantes provienen de América Latina, pero muchos llegan de África o de la parte de Oriente Próximo. No vienen por motivos económicos, que es lo que les diferencia de los inmigrantes, lo hacen principalmente porque peligra su vida, por motivos de guerra, raza, origen, condición sexual, pertenencia a algún tipo de etnia… En ese sentido, como la salida de su país es sine die, se prevé que esa persona estará bastante tiempo en España, por lo que es fundamental la inserción laboral y social. Por eso el idioma es tan importante y por eso desde el primer día estas tres personas están asistiendo a clases de castellano.
La pregunta es obvia pero, ¿a qué se debe ese refuerzo psicológico?
El proceso hasta que llegan aquí es duro en todos los casos. Es un proceso largo, en ocasiones. Estamos viendo casi retransmitido en directo cómo está siendo la crisis humanitaria. En muchos casos de solicitantes de asilo que vienen de África se pasan a lo mejor seis meses cruzando el continente, buscando recursos económicos para acabar entrando en Europa, a lo mejor, saltando la valla. Es duro; hay que trabajar el refuerzo emocional y psicológico para facilitar también las demás patas con las que trabajamos.
¿Es Valladolid una ciudad solidaria?
En general, la sociedad española es solidaria. El número de solicitantes no es muy grande y es sencillo acoger. Durante la experiencia que tenemos acumulada detectamos que acogemos muy bien. En el caso de Castilla y León, igual. Aquí tenemos un carácter muy particular, pero es acogedor y solidario. Cuando ha tocado dar un paso al frente, en Castilla y León en un gran número de pueblos y en todas las capitales de provincia la sociedad civil se ha adelantado incluso a la política dando un paso hacia adelante y diciendo que estaba ahí. Ahora bien, como las competencias son del Estado y los recursos son suficientes, en un primer momento esa ayuda no es tan necesaria, pero como son personas que se van a quedar por tiempo ilimitado, después esa solidaridad ha de aflorar. Hasta ahora tenemos claro que Castilla y León y Valladolid son sitios propensos a ayudar.
Has hablado de que el número de solicitantes no es muy grande. ¿Por qué?
Debido a los medios a veces se magnifican un poco las percepciones o la realidad, pero lo cierto es que el año pasado en España rondamos las 6.000 solicitudes, siendo un país de 46 millones de habitantes. En Alemania hubo 600.000, y este año se espera entre 800.000 o se habla incluso de que quizá superen el millón. En España habrá también crecimiento, pero será totalmente asumible. Aunque se triplicase, que no creo que llegue, estaríamos hablando de un marco absorbible y favorable a la inserción social de estas personas, que, no lo olvidemos, tienen ese derecho reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos.
 ¿Ha cambiado algo el escenario o la percepción tras lo sucedido en París?
¿Ha cambiado algo el escenario o la percepción tras lo sucedido en París?
Hay que separar mucho ambas cuestiones. El terrorismo juega con el miedo y el desconocimiento favorece al miedo. Cuando la información que se transmite no es del todo veraz, se transmite más tensión. Creemos que puede haber influido algo, pero entendemos que son cosas totalmente distintas; una cosa son los atentados de gente desalmada y totalmente reprobable y otra la realidad de las personas que escapan del terror que día a día vive en sus países. La desgracia que ocurrió en París no es menos que ninguna, pero en esos países lo sufren diariamente, eso es lo que les hace escaparse. Desde Accem creemos que el terrorismo no entiende de religiones. El terrorismo es terrorismo, aunque ellos intenten justificarlo de algún modo y sea a través de la religión.
Y sin embargo, hay quien cree que puede existir el llamado ‘caballo de Troya’.
Hay un submundo unido a estas cuestiones que es el de las mafias que trafican con personas. En el trayecto en el que estas personas escapan, los terroristas, como las magias, hacen negocio; se sabe que en parte se financian trabajando en estas mafias ilegales para facilitar que las personas salgan de estos países. Nosotros no sabemos si algún terrorista ha pasado como refugiado, pero está claro que de todos los que han pasado, no todos son terroristas. En España hemos tenido una realidad terrorista hace no mucho tiempo y ni convenía ni conviene meter a todos en el mismo saco. Tiene que haber un control y de hecho lo hay: todas las personas solicitantes, sobre todo cuando vienen de sitios más conflictivos, tienen un seguimiento a través del Ministerio de Interior. Todo esto está coordinado, de ahí a poner más fronteras, haciendo una ley del embudo… El derecho internacional está muy por encima de todo, no se puede. En la sociedad francesa, por ejemplo, hay un montón de muestras que intentan explicar que por más que pasen cosas, el miedo no les va a impedir ser libres ni les va a quitar la libertad.
Volviendo a las fases antes referidas, ¿cuál es la siguiente?
Los diferentes proyectos de Accem intentan establecer un proceso de autonomía personal. Hay ayudas financiadas también por el Gobierno para que dentro del marco que hemos diseñado nosotros puedan vivir de manera independiente. Se busca una transición hacia una vida normalizada dentro de unos cauces normalizados, como puede ser el alquiler de una vivienda, seguir con cursos formativos de Accem o entidades convenidas… Una vez que el idioma deja de ser una barrera, se adecua el tema de los estudios y los menores están en una dinámica normalizada, se trabaja en la inserción laboral, y los resultados son buenos. Seguimos trabajando con gente que ha pasado por nuestros recursos hace ocho o diez años. Un cubano que vive en León trabajó con nosotros hace quince años y sigue viniendo. La idea es que esa autonomía termine siendo efectiva, todo con una red que les pueda soportar, como somos nosotros, en el caso de que las cosas no pinten bien.
El aprovechamiento del “lenguaje universal”
¿Se vale Accem de algún modo del deporte para fomentar o mejorar esa inserción social?
Es innegable que el deporte es un lenguaje universal. Hay determinados deportes que, al ser más mediáticos, facilitan el trabajo que nosotros podemos desarrollar. Las actividades físicas mejoran el rendimiento a todos los niveles y lo utilizamos en adultos y en niños para que sea otra forma de integración, a través de la organización o participación en distintos torneos a los que nos invitan con la intención de integrar. Entendemos que el deporte unifica y que bien entendido nos pone en una situación de igual a igual, y que ayuda en el resto de tareas que realizamos.
En este sentido, ¿cuál es la situación actual de los refugiados?
En algunos casos es más complicado desarrollar una vida deportiva más normalizada, pero en el caso de los menores, para que se puedan integrar en una dinámica de intercambio, entendimos que era interesante que pudieran participar en clubes de la ciudad. En el caso concreto de dos menores, vamos un poco en esa línea, de que puedan hacer deporte fuera del colegio. Están en el Don Bosco, un club sensibilizado con todo lo que tiene que ver con lo social. Han empezado a formar parte de la dinámica, con la particularidad de que hay un requisito para su federación que en estos casos no se puede cumplir, que es la solicitud de información a sus países de origen [tal y como se contó AQUÍ]. No pueden federarse porque no son visibles, no podemos revelar información sobre su actual situación.

Foto: Jesús A. Zalama
¿Cómo se sienten los niños que se adentran en estas dinámicas?
El deporte en los menores es fundamental, porque vienen de sufrir un proceso en ocasiones largo y siempre complicado. Volver a un espacio en el cual se sienten integrados, partícipes de un grupo, es importante para ellos, aunque es verdad que tienen muchos menos filtros y que la mayoría de ocasiones se les trata de una manera especial por su condición de niño. Cuando se entra en esta dinámica, los avances son mucho más rápidos, porque hacen deporte, porque lo hacen de una manera estructurada y organizada, con unas normas marcadas, por la pertenencia a un grupo de iguales, sean de la misma nacionalidad o de otra…
¿Se intenta también esta socialización a través del deporte en el caso de los adultos?
Sí. Las situaciones a las que se han visto sometidas o en las que se encuentran los adultos son de mucho estrés, y la actividad física ayuda a liberar ese estrés. Mientras hacen deporte, están más pendientes de esta actividad. Además, ayuda a la interacción con otras personas, bien que han llegado como ellos o con otras. Entendemos que es fundamental, y además lo demandan. Tenemos otro proyecto con subsaharianos, que son personas mayores pero también gente muy joven, de entre dieciocho y veintidós años, y para ellos es fundamental. Además de en los campos anteriores, trabajamos todo lo relativo a la inserción de manera informal en actividades deportivas, porque la inserción formal es mucho más sencilla.