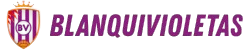Las víctimas cobradas ‘en diferido’ por aquella derrota han echado por tierra lo que prometía ser un proyecto a varios años

Foto: Jesús Domínguez
Existe la creencia bastante extendida, no sin razón, de que aquel rebote en el cuerpo de Balbi que se introdujo en la portería de Becerra en Miranda, con el partido casi acabado, fue lo que acabó con el Real Valladolid en su intento de asaltar la promoción. Sin embargo, varias semanas antes, también en horario matutino, fuera de casa y con bastante afición desplazada, hubo otro hecho tanto o más decisivo.
Aquella maldita mañana en Sevilla y las reuniones posteriores vaciaron de contenido la palabra proyecto, debido a que, una vez sufrida, en la mayor extensión del término, provocó un trance autodestructivo que se ha llevado por delante cuanto se decía que se quería haber construido. Aunque no se cobró ninguna víctima al instante, lo hizo ‘en diferido’, empezando por un Braulio Vázquez cuya decisión de no continuar seguramente fuera independiente de la oportunidad que se le presentó poco más tarde en Pamplona y terminando por un Paco Herrera que probablemente no hubiera querido seguir ni ascendiendo.
La precipitación de la decisión del director deportivo destapó el tarro de las esencias y en ambiente de ‘guerracivilismo’ fue público. Erró, sin lugar a dudas, en las formas, pero no en el fondo. El deseo de despedir al técnico desveló que el proyecto tenía pies de barro, así como que el plazo medio-largo que se había concedido el club para convertirse en algo sólido había sido acortado, y que al final lo que importa es que la pelotita entre.
Estas líneas pueden ser tildadas de oportunistas. Sin embargo, es a posteriori cuando se deben realizar los juicios, digamos, concluyentes; durante el proceso el análisis y la crítica son necesarios, pero las conclusiones, valga la redundancia, parten de algo concluido. Y lo cierto es que la distancia, el tiempo o aquello que se quiera decir indica que, incluso dando por válido que el resultado no ha sido el deseado por todos, lo correcto habría sido que la línea fuera continuista.
Aunque se trate de una entidad inequívocamente histórica, el Real Valladolid no puede vivir en la exigencia desmesurada de tener que ganar siempre, puesto que no cuenta ni con la masa social ni con el músculo económico para afrontar un reto tan desmedido. Y sin embargo, en eso está; nada le vale si no vence, incluso después de proclamar que su presupuesto es bajo y que no salir triunfante es lo más lógico.
Entre este triunfo y el fracaso (palabra, justo es reconocer, que sale de la boca de Herrera, y no de Suárez) hay una amplio abanico de valoraciones a los que seguramente se ajuste más lo acontecido esta campaña. Sucede que no se ha asumido realmente que perder es lo normal, que la grandeza histórica ni más ni menos que eso, que con el escudo no es suficiente y que no por mucho realvalladolidear se asciende más temprano.
Pocos clubes hay en el mundo que se puedan permitir condicionarlo todo a una acción tan puntual –aunque decisiva– como un rebote a destiempo. Pocos clubes hay en el mundo que se puedan permitir echarlo por tierra todo sin haberse dado un topetazo mayor incluso que el recibido en aquella maldita mañana; véase, en forma de descenso.
Pero el Real Valladolid está entre ellos. Entre ese selecto grupo de elegidos que son capaces de haber tabula rasa el primer año de un proyecto cada vez más presunto y más fallido por no concebir otra cosa que no sea la victoria. Como si, con todo el respeto hacia la entidad, sin lugar a dudas grande, ese hubiera sido siempre su sino: ganar.