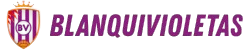Daniel Juan relata una historia ocurrida en un partido de alevines al que asistió recientemente, y que atañe a adultos que lo rodeaban

El otro día estuve viendo un partido de alevines en el que jugaba un equipo de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo creí que los padres iban a animar a sus hijos cuando jugaban; pues bien, decían cosas como estas. Pongo comillas, porque son textuales:
– “Hay que decirles todo. Para eso me quedo en la cama. A ver si espabilamos” (evidentemente, el partido era un domingo por la mañana).
– “Espérate no se metan el gol ellos solos. Es lo que nos faltaba”.
– “Están muertos, míster. Están empanados”.
Cuando uno de los padres del público se dirigió al entrenador en los términos reflejados en la última frase, pensé que se lo habían puesto en bandeja para girarse hacia ellos, poner cordura a la situación, defender a los suyos y reaccionar públicamente ante la crítica destructiva hacia unos chicos de once años que intentaban hacerlo lo mejor que podían.
Entonces, desde ese momento, centré mi atención en el entrenador, un hombre de mediana edad que lucía gafas de sol y vestía el chándal de su club. Sorprendentemente, y a mi manera de entender el deporte, en lugar de ponerse del lado de sus futbolistas, se dirigió a ellos con expresiones como estas:
– “¡No me jodáis!”.
– “¡Son torpes hasta para esto!” (utilizando la tercera persona de plural para excluirse del calificativo).
– “¡Desmárcate, coño!”.
– “Compadre, ¡cómo les hemos dejado meterse en el partido!”.
– “¡La próxima vez no juegas más conmigo!” (amenazaba a uno de sus jugadores).
– “Hay que fingir” (aleccionaba a otro de los suyos para referirse a acciones que puedan confundir al árbitro).
En resumen, una ejemplo de cómo no comportarse en un banquillo. Todo ello aderezado con actitudes de viento a favor, haciendo bueno el refrán que dice “una vez visto, todo el mundo listo”: aplausos cuando su equipo hacía algo bien y críticas en voz alta cuando lo hacía mal.
Al final de partido, y como guinda del pastel, el entrenador se hizo a un lado para mantener un cara a cara con el que deduje era su mejor jugador, su delantero. No había parado de correr de un lado para otro, como pollo sin cabeza, sin ninguna recompensa, ya que el equipo rival siempre tuvo superioridad en la zona de iniciación. Pues bien, lo que hizo fue recriminarle que no se había esforzado lo suficiente, terminando su argumentación absurda con la repetición, a modo de metralleta, de la frase “eso no me gusta, hermano”.
Para el que quiera más información, el resultado final, aunque es lo de menos, fue de empate. Que cada uno saque las conclusiones por sí mismo, pero reviento si no digo “eso no me gusta, hermanos”.