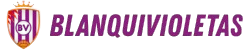Borja Fernández se ha ganado disfrutar de nuevo de la máxima categoría en una temporada inimaginable para muchos, con la que inició su tercera etapa como blanquivioleta

Hace más de ocho años de aquello. Él, cuando sonreía, lucía menos arrugas. Yo, cuando caminaba, paseaba menos kilos. Acababa de cantar Quique González en el Teatro Carrión; de contar unas cuantas verdades. No sé qué le movió a él acercarse a aquel backstage. A mí me llevó un amor palpitante desde solo diez días atrás y las ganas de agradar a aquella chica con un disco firmado por el que, contaba, era su cantautor favorito, aunque el ‘Daiquiri blues’ solo le fuera familiar porque se lo había susurrado yo en un banco de otra ciudad.
Como el delincuente que no quiere dejar rastro, rechacé en primer término salir en una fotografía a la que él accedió encantado y que puede que siga perdida en alguna red social. A decir verdad, no sabría explicar la razón; puede que fuera por otro tipo de romanticismo del que siempre quise hacer gala, el profesional, aun sin serlo todavía. Lo cierto es que supongo que es aquel episodio una de las cosas que me llevan a imaginármelo como lo hago.
A Borja es fácil imaginárselo entrando en el portal de su casa, en pleno centro de Valladolid, cuando esas arrugas –que lleva bien– se apoderen definitivamente de él. Quizá con el mismo moño, seguro, igual de indie como cuando, dicen, entró en el negocio de la hostelería con un bar junto a la catedral en el que la última vez que entré todavía una pizarra rezaba “Feliz Vida”. Pureta en ciernes (que me perdone) y cultureta reconocido (no exactamente con esta expresión), parece haber venido de ese futuro que le aguarda para devolver al Pucela, a su Pucela, a Primera División.
A mi chica de entonces no le era familiar, pero recuerdo llevarla a ese bar y contarle quién era. No recuerdo si también le dije que se iba, pero se fue, como ella también acabaría haciendo de mi vida. Pero él volvió. Años más tarde, si no más hecho, más experimentado. Amigo del presidente, le llamaron. Fue considerado chivo expiatorio de un vestuario que tuvo que luchar hasta el final por no pasar la vergüenza de bajar al Real Valladolid a la Segunda División B, y quién sabe si del desastre de hacerlo desaparecer.
Aunque cumplió, parecía inimaginable que fuera a volver, pero lo hizo una vez más. Más que del Almería, el suyo fue un retorno la década de los cincuenta, cuando peine canas y se le vea a menudo apostado en la barra del Café Teatro queriendo escuchar a Ferreiro, y no las moderneces que le sobrevengan. De otro modo resulta harto difícil imaginárselo, tan propio, tan de aquí, como otros que se aferraron a las raíces que echaron en Valladolid después de defender su escudo tantos y tantos partidos.
La máquina del tiempo, sin lugar a dudas, le ha sentado bien; ha sido como esa centrifugadora de sangre tan moderna con la que hoy se potencia la recuperación de deportistas. Su temporada ha sido una grata sorpresa, o cuanto menos lo segundo para quienes pensaban que no aguantaría el rigor de una competición tan larga y en la que, sin embargo, ha sido un activo importante, el que más en el centro del campo, en el que tan solo ha faltado por obligación.
Como muestra un botón: nunca antes en su carrera había jugado tanto ni había marcado tantos goles. Vivió un primer ascenso con Mendilibar, que le hizo participar en dos encuentros más, pero esta ha sido la primera vez que supera –y con holgura– los tres mil minutos y que ve puerta en tres ocasiones. Por mucho que trinen algunos pájaros –los llamados jeiters–, por más que lo denosten algunos, merece ser valorado.
Ha sido dulce el inicio de su tercera etapa de blanquivioleta. Lo que está por venir solo la pelotita lo sabe. Pero que nadie dude que a Borja, le sienten mejor o peor las arrugas, se le seguirá viendo pasear por los soportales de la Plaza Mayor o puede que en algún concierto. Con otras caras, otra gente; quizá escuchando nuevas voces, las de nuevos artistas en ciernes. Pero siempre indie. Siempre uno de los nuestros.