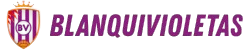Yo nunca tuve la suerte de ir con mi padre al fútbol. La única vez que prometió llevarme, la mentira acabó en un parking posando junto a Vicente del Bosque en una foto movida en la que él mira a otro lado y en la que a mí me tapa una marabunta de gente. El viaje a Madrid, furtivo y desaforado, comenzó en un avión con la excusa de un ‘clásico’ y terminó en autocar por culpa de mi vértigo, con aquel reloj enorme en mi muñeca y palabras, luego vacías, que decían que “la próxima vez sí”.
Años más tarde nos encontramos en ocasiones en un estadio, con la frialdad con que se miran dos que animan a dos enemigos íntimos. Buscar la puerta en la que él no trabajaba era volver a sentirme a escondidas, como cuando mi madre me mandaba a misa de doce y yo decía ir a San Francisco, cuando en realidad iba a la exposición del claustro de al lado. “Al menos estoy en una dependencia eclesiástica”.
Crecer con mis abuelos me dio el fútbol. Su incapacidad para salir de casa hizo que mi primera vez en un campo fuera solo. Como si el Estadio Azteca viviera en Pasarón, me quedé mudo en mi primera vez, como supongo que sucede con tantas primeras veces. Mis ídolos fueron ellos desde entonces, todos salvo dos, aquel que vestía de azulgrana y el que solo caminaba con bastón, mi proveedor de cromos, el que hacía que cuando comparaba mis tacos con los de otros fuera un jeque a destiempo; siempre con tantos repetidos que no sufría en los intercambios.
Yo nunca tuve la suerte de ir con mi padre al fútbol, decía, pero a menudo soñé con algo parecido. Era tal mi fervor que al saber que una prima se iba a casar con un tal Guillermo, yo esperaba que se apellidara Amor. A mi primer entrenador le habría dado mi bendición; lástima de su depresión, palabra que yo sabía qué era por los periódicos y porque lo leí después de que se fuera. Aunque no puedo decir que lo echara de menos, pues allí estaban Arturo, con su “patrocinado por Almacenes Clarita, tu tienda de todo para todos”, y la radio, fiel compañera de mi abuela, y también mía desde el primer partido.
Que el fútbol es mejor en compañía es algo que terminé comprendiendo con el paso del tiempo. Pasaron los años, me mudé de ciudad y la vida me obligó a seguir sin el abuelo. Los gritos de gol se tiñeron de otro color y el cemento se volvió plástico. La soledad, en cierta manera, continuó, aunque yo, a menudo pingüino, recuerdo varios abrazos regados de alegría y calor, también los nervios ante alguna posible –o eventual– decepción. Recuerdo lágrimas y recuerdos enfados y negación, no entender lo que estaba pasando, pero que, mientras, me acompañara de alguna forma el balón (y que para hacerlo más llevadero –o eso creía– siempre alguien me preguntara por él).
Aunque todavía guardo aquella postal, no puedo decir que lo nuestro fuera como esa imagen de dos llegando a Goodison Park de la mano, con las camisetas de ‘Son’ and ‘Dad’. Papá y el fútbol son historias para mí disociadas –igual que otras tantas–, promesas acaso atropelladas por una vida distinta a la que un día soñamos. No siempre gana el que más quiere ni pierde el más predecible. Y ahora que el tiempo ha pasado sigo imaginando goles, como con los juguetes que me regaló él, abrazos a mi abuelo que un día no di porque sabía que al volver aún estaría en casa. Vibrar juntos, como hacíamos entonces. Que la felicidad fuera aquello; que la felicidad fuera él. Y la palabra ‘padre’ también.