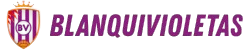El maravilloso libro Saber perder, de David Trueba, relata que si hasta los sectores más brillantes de la sociedad padecen miserias, qué calamidades no se cernirán sobre los pobres diablos que se agolpan en el metro cada lunes por la mañana, que mandan correos en el supermercado a las nueve de la noche mientras husmean en los estantes de comida precocinada o asisten cada 15 días a un estadio para contemplar una nueva hecatombe de su equipo del alma. “He estado en el banco. Leandro se quedó callado. Escuchó a Lorenzo pedirle explicaciones por las cantidades de dinero dilapidadas como una sangría constante. No había rabia en las palabras de su hijo, ni indignación, ni escándalo. Supongo que me ha perdido el respeto hasta para eso”, escribe Trueba en esa Biblia sobre el fracaso, con la indiferencia como latigazo sobre el pecador, que empieza a sentir las repercusiones de su error cuando ya está desplomándose por el acantilado.
El dichoso fútbol, que también tiene su protagonismo en la obra de Trueba, se convierte a menudo en herramienta para sacar lo peor de nosotros, pero poco se habla de las virtudes tibetanas que regala en lugares tan distintos como Valladolid, Cartagena o Southampton. Las aficiones de este desdichado tridente se encuentran cada semana con un nuevo ridículo, quincenal en lo referido a presenciarlo en directo, en casa, donde duele más porque a veces la sangre acaba salpicando a la grada. Para algo hemos pagado al principio de la temporada, supongo. El conjunto inglés ya ha descendido, misma suerte para el colista de Segunda y próximo desenlace para el de Primera, que apura la oficialidad antes de que las matemáticas corroboren lo que acreditan los resultados y las sensaciones, tramposos por separado pero contundentes juntos. Entretanto, ahí siguen muchos aficionados yendo al campo de forma prácticamente religiosa, pacientes, cada partido con menos ganas de dejarse la garganta contra palco, banquillo, vestuario, árbitro, césped o San Pedro bendito, incluso cuando un portero inédito en año y pico y que costó un millón de euros sale a por uvas de Ribera en el minuto 1. Creo que el domingo 6 de abril todo el José Zorrilla de Valladolid suspiró a la vez, con el estadio convirtiéndose en un pulmón uniforme, previendo un nuevo bochorno que tampoco requería grandes dotes adivinatorias: 0-4 contra un Getafe que empezó el curso con parches en la ropa y que hoy desfila en Milán. El vergonzoso enganchón entre Luis Pérez y Latasa, pornográfico como un eclipse al que uno sabe que no debe mirar directamente pero acaba viendo por el rabillo del ojo, se vivió encogiéndose de hombros y de alma porque qué necesidad de disgustarse a estas alturas.
¿Para qué sacar la rabia, la indignación, el escándalo, si ya se ha perdido el respeto? Zorrilla, el Cartagonova y el St Mary’s, entre otros muchos feudos internacionales bajo el abrazo del oso de la desgracia, ven la misma película doblada en el lenguaje universal del fútbol. Lo peor, cumplir los vaticinios de septiembre, también sin necesidad de una bola de cristal de último modelo: la leche sideral se veía venir, anunciada por carteles luminosos y aireada por los pregoneros del Apocalipsis pero oculta para las directivas.
Somos muchos los infectados por el virus del balompié y de renegar de nuestros colores durante nueve meses para renovar abono el primer día de la campaña. También habrá otros que firmen el divorcio. El preso del Pucela, del Cartagena, del Southampton y cia se rascará el bolsillo para seguir atrapado por su secuestrador, el más caro síndrome de Estocolmo. Más me preocupan los chavalitos subidos últimamente a la ola del fútbol local, quizá como consecuencia positiva de la pandemia o por modas que uno no acierta a comprender sino simplemente a aplaudir: qué bonito ver a niños y niñas yendo al cole o al parque con la camiseta, el balón o la bufanda del equipo de su ciudad. Tal vez aún sean demasiado jóvenes para aprender tan pronto a saber perder y asumir el fracaso como parte demasiado frecuente de la vida. La derrota, especialmente en equipos pequeños, va prácticamente bordada al escudo y a nadie escandaliza, pero los ridículos constantes mellan las morales menos curtidas, menos resilientes, que se dice ahora. Queda todavía mucho para coger vacaciones del fútbol, antaño fuente de ilusión y esparcimiento de la cochina realidad y reflexionar sobre si merece la pena hipotecar los fines de semana para sufrir más todavía. A este paso el año que viene a esos estadios solo van a ir cuatro amigos.