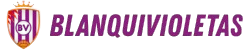Jesús Moreno habla del retorno del Real Valladolid al fútbol recio, añejo, y de los excesivamente inconformistas que existen en su entorno.
 Los últimos partidos del Real Valladolid nos han ofrecido la versión más recia, más corajuda de los nuestros. Como si los primeros fríos le obligasen a tornar su rostro alegre de aquellos días de verano en una mueca áspera, dura, como la de William Munny en ‘Sin Perdón’ en la que se podría encender un fósforo con solo frotarlo sobre la barbilla. Sin grandes alharacas pero sin pasar apuros en la retaguardia, sólido y seguro a pesar de tener el centro de la defensa cosido a retazos. Un Real Valladolid macho, que vuelve a sus raíces del viejo Zorrilla, y como si su alma castellana no le permitiera mayores alegrías de ornamento y le obligara, en una especie de eterno retorno, a mirarse en el reflejo de los diferentes equipos que durante los años ochenta fraguaron una de las épocas más gloriosas de nuestro club.
Los últimos partidos del Real Valladolid nos han ofrecido la versión más recia, más corajuda de los nuestros. Como si los primeros fríos le obligasen a tornar su rostro alegre de aquellos días de verano en una mueca áspera, dura, como la de William Munny en ‘Sin Perdón’ en la que se podría encender un fósforo con solo frotarlo sobre la barbilla. Sin grandes alharacas pero sin pasar apuros en la retaguardia, sólido y seguro a pesar de tener el centro de la defensa cosido a retazos. Un Real Valladolid macho, que vuelve a sus raíces del viejo Zorrilla, y como si su alma castellana no le permitiera mayores alegrías de ornamento y le obligara, en una especie de eterno retorno, a mirarse en el reflejo de los diferentes equipos que durante los años ochenta fraguaron una de las épocas más gloriosas de nuestro club.
Reconozco que me entusiasmaba más observar cómo el Real Valladolid se había subido a esa contrarreforma de habilidad y talento impulsada por la selección nacional primero y por el Fútbol Club Barcelona después, en contraposición a ese estilo de acero, rocoso, concebido por y para atletas de dos metros al que parecía inexorablemente abocado el fútbol moderno. Sin embargo, esa nueva deriva de solidez y solvencia no creo que sea para estar preocupado. Recordemos que las delanteras ganan partidos y las defensas campeonatos.
Por eso me sorprende aún más los comentarios leídos y escuchados estos últimos días por prensa, extécnicos y parte de la afición, cargados de decepción y crítica en ocasiones pueril e infundada que olvida quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Noto cómo bajo la apariencia de crítica se da -en palabras de David Gistau- el criterio esnob del eternamente insatisfecho, que contiene el germen de la autodestrucción y que lleva a afirmar con rotundidad que con un planteamiento más abierto se podría haber ganado fácil en Málaga, o que casi miran con ciertos aires de superioridad y desprecio –una vez más- a aquellos que tuvimos la osadía de alegrarnos por la victoria del domingo en Pamplona, hasta el punto de dar la sensación de que si por ellos fuera impugnarían ese último partido con pérdida de puntos y apercibimiento de expulsión de la competición si de aquí en adelante no se rasea la bola en todo momento del juego salvo cuando se trate de sacar de banda.
Me encanta el juego que despliega el Real Valladolid en ocasiones, pero tengamos perspectiva y démonos cuenta de en qué categoría estamos, y con qué receta se han conseguido los grandes triunfos que hacen historia que dice la letra de nuestro himno. Fútbol vistoso sí, pero también serio, sacrificado, solidario y trabajado. Ganado palmo a palmo, jugada a jugada, pulgada a pulgada, que diría Tony D’Amato un domingo cualquiera.
Las bajas de jugadores importantes pueden resentir la belleza de nuestro juego, pero lejos de ser preocupante es esperanzador que el equipo asimile el sacrificio como otro de los pilares del éxito. Sacrificio que ha estado siempre bordado en la camiseta del jugador blanquivioleta y en el sentimiento del aficionado hasta tal punto que estoy seguro de que si todos los ciudadanos de este país fueran seguidores del Real Valladolid, tan acostumbrados como estamos a esa entrega, a ese trabajo, a levantarnos cada vez que caemos y a cierta dosis de sufrimiento, la crisis que estamos atravesando ya sería un recuerdo del pasado.