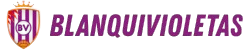Relato participante en el I Concurso Literario Blanquivioletras, escrito por Pablo González Nieto
Leo era un niño de seis años cuando todo sucedió. Su papá le había prometido semanas atrás que si se portaba bien durante las vacaciones de Semana Santa le llevaría a ver un partido de fútbol al estadio por primera vez. Al estadio. Al Nuevo Estadio José Zorrilla. Ese edificio que había observado tantas y tantas tardes de domingo desde la ventana de la habitación de sus padres. Le fascinaba mirar cómo a medida que se acercaban las cinco de la tarde, un flujo de gente enfundada en camisetas, bufandas y banderas blanquivioletas, como si fueran pequeñas hormiguitas en grupo, se dirigía hacia el campo de fútbol; y él siempre había querido ser una de esas hormiguitas.
Aquel domingo de mayo de 1989 el Real Valladolid, el equipo de su ciudad, se enfrentó al Logroñés. Lo de menos fue que aquel Pucela de Hierro, Ravnic, Miljus, Minguela, Patri o Fonseca ganara el encuentro. Lo más importante fue que Leo estuvo allí para presenciarlo. Es posible que no se enterase mucho del desarrollo del partido ya que todavía era demasiado pequeño para entender las reglas, pero todo lo que sucedió esa tarde le pareció alucinante. Aquello era mucho mejor que como se lo imaginaba cuando veía los resúmenes de los partidos los domingos por la noche en el telediario. La gente cantando, animando, aplaudiendo, diciendo groserías al trencilla —ese día aprendió el significado de la palabra ‘taco’, que hasta entonces para Leo solo era lo que había en la suela de las botas de los futbolistas— y, afortunadamente, celebrando varios goles de unos jugadores que eran de carne y hueso. La megafonía, los asientos de piedra para los que su papá compró una almohadilla en la que sentarse más cómodamente, las pipas…
Sí, definitivamente aquel día le gustó y quedó marcado en la memoria de Leo. Y, en cuanto fue lo suficientemente mayor como para subir solo al estadio con una pandilla de amigos, no dudó en sacarse el carnet de socio. Nunca faltaba a ningún encuentro, lloviera o hiciera frío —porque mira que hacía frío en Zorrilla en invierno—; siempre con su bufanda y su camiseta, siempre con la ilusión de ver ganar a su equipo. Se lo pasaba bien en aquel ambiente. Y, cada verano, religiosamente, renovaba su carnet una temporada tras otra, hubiera pasado lo que hubiera pasado la temporada anterior. Tuvo la gran suerte de ver a su equipo disputando una competición europea, ganando partidos increíbles a los todopoderosos Real Madrid y FC Barcelona; pero también sufrió decepciones, muchas decepciones, de las que se levantó vigorosamente y con más ganas de animar a su Pucela…
Quince años después de haber sacado su primer carnet de socio, Leo tuvo que dejar la capital del Pisuerga. Había terminado su carrera y debía iniciar su vida laboral lejos de Valladolid. Su Valladolid. Una de las cosas que más le dolió no fue dejar su casa de siempre, ni siquiera alejarse de sus padres y amigos; lo que más le dolió fue tener que dejar de acudir al estadio cada dos fines de semana a animar al Real Valladolid. Lo vería por televisión, lo escucharía por la radio e, incluso, iría a animarle cuando jugara como visitante en su nuevo destino, pero ya no sería lo mismo. Ya no podría repetir su ritual previo a salir de casa ni al llegar al estadio que tan convencido de su poder hacía para que al Pucela le salieran las cosas bien…
Es una tarde de mayo de 2014. Han pasado venticinco años desde aquella primera vez que fue al estadio. Hoy Leo se ha enfundado, después de comer, la elástica blanquivioleta del 75 Aniversario y ha descolgado de la pared la bufanda que tantas veces se anudó en la muñeca en otros tantos domingos a lo largo de su vida y que adorna su nueva casa. Está mucho más lejos de Valladolid de lo que él hubiera imaginado en aquel 1989. Es un día importante. Religiosamente vuelve a hacer el ritual previo a un partido y pone la radio. Dos horas después las lágrimas comienzan a aflorar en sus los ojos y dan paso a un llanto inconsolable. Recuerda una frase que le escuchó un día a alguien: “Hay dos cosas de las que uno no puede renegar; una es la madre y la otra el equipo de fútbol”. Y llora porque, a pesar de la distancia y de que ha ido madurando, las derrotas y las decepciones del Real Valladolid le duelen en el alma. En el alma y en ese corazón que con cada latido infunde a su cuerpo sangre blanca y violeta.
— ¿Qué te pasa? –le pregunta Nerea, su mujer–.
— Hemos descendido a Segunda, otra vez.
— No te preocupes, cariño, volveréis como habéis hecho siempre.
— Tienes razón. Siempre hemos vuelto –dice Leo mientras se seca las lágrimas y su ordenador comienza a reproducir el himno del Real Valladolid–.
Desde el fondo del salón su hijo pequeño de cuatro años mira la escena extrañado.
— Tú no lo entiendes aún, César, pero cuando seas un poco más mayor comprenderás qué es el amor a unos colores.
— ¿Amor como el de mamá y tú? –responde el pequeño–.
— Algo parecido, hijo.
César se queda con cara pensativa.
— Papá, si soy bueno, ¿me llevarás un día a ver al Valladolid?