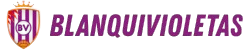Relato participante en el I Concurso Literario Blanquivioletras, escrito por Daniel Álvarez Valdés
— Debería usted dejarlo, no le da más que disgustos y problemas de salud. Además, para lo que hay que ver…
— Ya lo sabe usted doctor, es un veneno que llevo muy dentro… –imbécil, pensó–.
Entre dientes, pero de todo corazón. ¿A mis 79 años un matasanos me va a decir que deje de ir al fútbol? Lo que me faltaba por oír. Que si hace frío, que si tengo que cuidarme, que no está el corazón para estos trotes… una detrás de otra, poniendo en tela de juicio el sentimiento que, junto al cariño hacia mi mujer, llevo más adentro.
El suyo fue amor a primera vista. La capital le embaucó desde que puso el pie en el Paseo de Zorrilla, aquel 1951, cuando con solo dieciséis años salió de Mayorga para trabajar en, la que decían, sería una gran factoría de automoción. Inolvidables sus primeros días de fútbol en el recién bautizado José Zorrilla, con un Coque imperial que rompía las defensas liderando un bravo conjunto blanquivioleta, que si bien tenía dificultades para ganar, al menos vendía caras sus derrotas. Aquel año, con el sistema de puntuación que daba a la victoria solo dos puntos, el equipo se salvó con comodidad a pesar de sus muchos empates…
— Ay si volviese ese sistema, no tan mal nos habría ido este año –recordaba una y otra vez con su cuadrilla–. Otros años malos que vamos a pasar.
De su memoria no se borran las desgracias, pero tampoco los éxitos; y sueña confiado en repetir la suerte del 58, con Saso en el banquillo, cuando el equipo apenas tardó una temporada en recuperar su estatus en Primera. Aquella temporada cambió su vida, cuando en las gradas del que ya era el epicentro de su pasión conoció a una muchachita radiante que compartía su ilusión por las grandes tardes de fútbol. De piel clara, cabellos morenos, labios finos y mirada seductora, pugnó contra Morollón y Beascoechea por un espacio en su rutina que acabó por conquistar.
— Para lo que hay que ver… –recordó con rabia las palabras de su médico–.
No tardó en casarse. Dos años fueron suficientes para confiar el uno en el otro, para conocerse cada detalle de su vida y de su cuerpo, y para hacer de los domingos de fútbol su más sagrado mandamiento. El amor hizo más llevadera aquella infame temporada en la que su Real Valladolid volvió a perder la categoría aunque sabía que en esa relación había que estar en las buenas y en las malas: tras diez años su apoyo al club era incondicional más allá de lo que pasase en el verde. El fútbol, como suele pasar, había trascendido lo meramente deportivo para convertirse en algo más que una afición.
Su visita al doctor había despertado su melancolía por aquellos años de eterna juventud, trabajo y ventura. Sentado en su sillón, donde disfrutó a través de la televisión los partidos del equipo de los records de Mendilibar por una enfermedad que le alejó durante un año del estadio, la única vez en su vida que renunció, por causa mayor, a ver en vivo a su Real Valladolid, viajó a través de su memoria por los momentos imborrables relacionados con el equipo de su ciudad. Con solo un año llevó a su primer hijo a conocer el que era su templo en un particular bautizo, un día de frío y lluvia, que casi envía al pequeño al otro barrio, algo que su mujer tardó en perdonar. Pero el blanco y el violeta había calado tan hondo en sus huesos que todo le parecía poco por vivir ese
Mejor que el camino hacia su cocina conocía el túnel de vestuarios de su estadio, con la valla amarilla dividiendo a locales y visitantes. Por allí vio salir a su tercer hijo, canterano del equipo, una tarde de abril de del 90 lo que le llenó de orgullo y afianzó, de forma sempiterna, su incondicionalidad a sus colores. Finalmente la carrera del chaval no cuajó, pero la foto era uno de sus más favoritos recuerdos.
— Y pensar que puedo yo dejar mi vida por una tos fuerte… hay que ser imbécil –concluyó antes de echarse la siesta–.
***
Cada vez más apagado, la fatiga se acumulaba en sus párpados en el trayecto de vuelta a casa. Otro día duro, pensó, deseando con anhelo su siguiente cumpleaños con el que llegar al fin a la jubilación. Su oficio no le disgustaba pero a lo largo de su carrera habían sido muchos los sinsabores de la vida, y ya estaba cansado. Él, que prometía ser uno de los grandes del fútbol, tuvo que elegir la segunda opción tras fracturarse la tibia y el peroné de tal forma que nunca consiguió sanar del todo. La medicina, quizá no le quedó otro remedio en su angustia por intentar arreglar su problema, fue su vía de escape y al final se convirtió en su -buena- forma de ganarse el pan.
Él, que a los trece años salió de su Valladolid natal para labrarse una carrera como futbolista en Oviedo, donde un familiar le recomendó para el equipo infantil de los azulones, dejó todas sus amistades en el pujante barrio de las Delicias para emprender el camino hacia un sueño que solo tres temporadas después se truncó en decepción, lesionado y menospreciado por aquellos que meses atrás le habían catalogado como la nueva estrella.
El fútbol le había dado la espalda y, desde entonces, él apostó por romper todos los vínculos con el deporte. Recuperó los cursos perdidos, estudió medicina y vio pasar su madurez desde una consulta no sin el recuerdo de lo que pudo haber sido. Por eso, ya entrado en años y con el resquemor aún en sus ojos, su consejo para todos esos futboleros que acudían a él para, entre mocos, relatarle el último gol de Guerra, era el mismo: aléjese del deporte y ganará en salud. Nunca lo conseguía porque para sus pacientes, como para él, era imposible olvidar el deporte que había condicionado sus vidas.