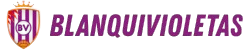Qué lejos queda el día en que nos conocimos. Los dos contábamos un puñado de años menos. A mayores, yo acababa de contar un puñado de leones, como quien llama a la maldición; “ya verás como no me coge” (y –me– cogió). Aunque nadie lo sabía, él ya era de los que dejaban poso. ¿Quién podría imaginarlo? Gesto serio, tono sosegado, voz baja; nada que ver con ídolos modernos.
Ferrol, aquel gol de Tote, había supuesto un punto de inflexión, y solo entonces la realidad fue aceptada. Pero entonces esta mutó, a fuerza de saberse igual a los demás (a veces no hay nada de malo en ello). Él fue partícipe de aquello, parte importante. Como lo ha sido desde entonces. Decía una profesora que tuve en el colegio que cuando Alemania estornuda Europa se constipa, y así pasa con Álvaro Rubio. Cuando a él le molesta, a los demás les duele.
Han pasado los años y yo ya no camino por los pasillos de derecho. Seguramente ambos mantengamos parte de nuestra esencia; yo tan “que me definan quienes me conocen”, él tan silencioso. Pero ni yo me enamoro mil y una veces de la misma chica (entonces era rubia) ni por desgracia a él le queda mucho fútbol. Para nadie pasan en balde los años…
Por alguna extraña razón –o quizá no tanto– tenemos el concepto de que se acaba. Quizá por el refrán que reza que todo lo bueno lo hace. O quizá se deba a que sabemos que nada es para siempre, por lo menos en la misma medida que deseamos. Fácil resulta decir que “seguirá vivo en nuestras memorias”, salvo cuando quien recibe esta frase es gallego, y por tanto descreído, tanto que teme hasta la extenuación el paso del tiempo.
Quizá lo que sucede con Álvaro Rubio raya o roza el amor enfermizo; es tan querido que mostramos tanto pánico a que se marche que somos incapaces de disfrutar el día a día con él. Claro, que cierto es que igual que en un amor confluyen otras poderosas fuerzas, lo que en fútbol se vendría a llamar entorno, resulta difícil atesorar cada instante con el riojano cuando, bueno, cuando las otras fuerzas que confluyen son tan poderosas como una madre metiche.
De algún modo, cuando uno es joven, un futbolista es como un amigo. Es a quien profiere gritos de ánimo cuando le ve mal, y en quien se resguarda cuando sufre. Si tu novia te ha dejado, haces de tripas corazón y vas con él a que te distraiga y te alegre la tarde. Lo mismo si has perdido un familiar cercano. Y juntos crecéis (si es que el fútbol os lo permite y no convierte lo vuestro en el amigo del pueblo). La caducidad de sus botas es, sin embargo, una pérdida en sí misma, o por lo menos poner distancia. Como si a ese amigo le sale un trabajo en Francia.
Y no quieres. No quieres que pase. Sabes que tiene que pasar, supones que es por su bien, que es lo que hay. Pero claro, es Francia (la retirada). Y de repente te duele el lumbago, te miras en el espejo y te ves más viejo, ves entradas donde antes pelo recio. Y vuelves al estadio, sin él, y de pronto caes en la cuenta de que son más jóvenes que tú los nuevos ídolos, y “mira ese peinado”, y “antes las botas eran siempre negras”. Envejecer, qué triste, es eso.
Por eso, de algún modo, ya echamos de menos a Álvaro Rubio. Porque ya son 37 sus años –“hay jugadores más mayores”–, y un puñado sus lesiones. Porque hemos pasado tanto juntos… Porque echamos de menos volver a nuestros veintipocos, volver a contar leones (no, Jesu, por favor, no lo hagas), a los amores despreocupados, irresponsables, que lo son una y mil veces, incluso cuando no son correspondidos. Porque siempre ha sido tan igual a los demás, a ti, a mí, a la gente de la calle, que eso le ha hecho diferente.