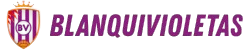Marc Valiente dice adiós al Real Valladolid después de cinco temporadas en los que no acabó de convertirse en el zaguero que prometía

Hubo un tiempo, en Primera, a las órdenes de Miroslav Djukic, en el que incluso un sector de la afición pidió que vistiera la camiseta de la selección –o que lo hiciera Rueda–, dado el nivel de otros jugadores que comparten con él posición. Es curioso, pero si quizá aquella llamada se hubiera producido hoy estaríamos hablando de otro Marc Valiente.
Siempre fue ‘el pupas’. Si había un blanquivioleta caído en el suelo, ese era él. Si alguien se rompía –o a alguien le rompían– algo, era al catalán. Lo que habla de la gallardía con la que lleva su apellido y de un mal fario que sería considerado en la vieja escuela de alguien de poca categoría para el puesto.
Siendo sinceros –quizá debido a que los tiempos cambian–, de calidad anda sobrado, con independencia de lo que alguien caduco pueda esgrimir. De ahí esa, digamos, ‘precandidatura’.
Llegó en la temporada 2010/11, después de debutar –y jugar de mediocentro– en un Sevilla campeón, que se llevó la Copa del Rey, en la que había participado en dos encuentros. En su primer curso como blanquivioleta se le vieron hechuras de buen central y acabó disputando veinticuatro encuentros ligueros, más dos de promoción y uno copero.
De buena planta, mirada al frente, Djukic hizo de él en la 2011/12 la pieza insustituible que ya siempre sería. Lo acompañó de Jesús Rueda, inseparable en estas campañas, y le dio la responsabilidad de ser el capo de la zaga. La salida de balón, por el lado derecho, le permitió asomar en campo contrario y mostrar su capacidad para empezar a hilvanar.
A las órdenes del almirante fue cuando más brilló, decíamos, hasta el punto de que cuando el por entonces castillista Nacho se vistió de rojo alguno se sintió agraviado. Bien; a decir verdad, por aquel entonces Djuka ya no estaba, pero sí su legado: un central limpio en la salida de balón, que iba bien por arriba –mejor en defensa que en ataque– y que había visto solo diez tarjetas en 71 partidos (cuatro en veintiocho en Primera).
Y entonces llegó Juan Ignacio. Los problemas volvieron –ya los había habido en la época de Antonio Gómez y Abel– y aquella pareja que se había solidificado empezó a resquebrajarse, a diluirse. Marc Valiente empezó a mostrarse más inseguro a la vez que Jesús Rueda dejaba cada vez más espacio a sus espaldas, más lento cuanto más espacio debía abarcar. La disputa de veintinueve encuentros no ocultó el pobre nivel y el mal año del dúo, sobrepasado y sin competencia ni relevo –ejem, Heinz…-.
Y con Rubi la cosa no mejoró. Se le vio correr tanto o más, pero quizá peor, ya que cometía más errores e hizo faltas (vio diez amarillas; el año que más). Poco mostró de aquel Valiente de selección, y aunque seguramente rayó a un nivel mayor que el de su compañero de fatigas –este desapareció ‘forzosamente’ del once, incluso–, no es consuelo.
Fracasado en el intento de volver a Primera, una vez sumó su segunda decepción de gran calado de manera consecutiva, como con Peña u otros que han vivido las dos, su ciclo ha terminado. Él lo ha sabido ver y la dirección deportiva ha sabido entenderlo: cuando una pareja se aburre queriendo, quizá lo mejor sea encontrar en otro cuerpo el fuego.

Foto: Real Valladolid
Todavía con veintiocho años, Marc Valiente podrá relanzar su carrera, aunque su nuevo destino no aparezca el más atractivo. Al menos así lo cree más de un aficionado blanquivioleta y más de dos: con todo el respeto hacia el Maccabi Haifa, Valiente tiene calidad para más. No obstante, no por ser la liga israelí de segunda fila se ha de ignorar que puede ser buena plaza para que se reencuentre consigo mismo. Si lo hace, a buen seguro se le volverá a ver en la élite en España.
De Primera División, o casi, demostró ser en estos cinco años. Aunque las sensaciones han sido agridulces, su calidad está fuera de toda duda. Le falta, a lo sumo, una pizca de jerarquía, si bien ha ido ganando con los años. De no ser así, difícilmente abandonaría Zorrilla con semejantes números:
8.071 minutos en Segunda División (incluidos play-off), correspondientes a 91 partidos, y 4.785 en Primera, relativos a 55 envites, para un total de 12.857 minutos en 146 encuentros –sin contar Copa–, en los que vio veintinueve amarillas –ni una sola roja– y marcó cuatro goles (y dos en propia).
De ello se obtiene una media de 2.571’4 minutos por curso, casi treinta partidos, prácticamente seis amarillas por temporada y menos de un gol, cifras que hablan a las claras de la incidencia que ha tenido. Pero los tiempos cambian. Los nuevos, ojalá, pasen por Primera. Ya, separados.